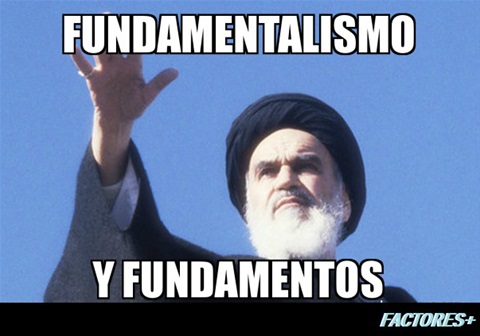Los Retratos de la Discordia
Para los aplaudidores profesionales del oficialismo, la ocurrencia de colocar con tanta prontitud el retrato de Luis Guillermo Solís en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa—sin haber transcurrido siquiera un año de haber concluido su mandato—debe parecerles ahora una mala e inoportuna idea.
Lo que hubiera debido ser—en la mente del PAC y de su escuadrón de opinadores “objetivos”—una apoteosis en la que el país entero batiera palmas por el eximio dirigente, magno ejemplar de la ilustración política, autor del “gobierno del cambio”, rompedor del bipartidismo tradicional y padre espiritual de la progresía costarricense, se vino a empañar por coincidir con nuevas denuncias sobre el infame “Cementazo” y sobre su incalificable inutilidad para administrar el Erario Público. Las denuncias de Mónica Segnini, exdirectiva del Banco de Costa Rica, ante la Comisión Legislativa competente, encendieron la hoguera y provocaron el incisivo cañoneo de los diputados de Liberación Nacional y Nueva República, a los que luego se sumó la Unidad.
Bastaron unas horas para que la Asamblea entera (exceptuando al oficialismo) se rehusara a participar del homenaje, e hiciera llover sobre el PAC tales reproches, que no les dejó más salida que poner a Paola Vega a hacer el mismo numerito que cuando cayó Epsy Campbell de la Cancillería: despotricar desesperadamente e injuriar desde el Plenario a Fabricio Alvarado (quien obviamente no tiene vela en este entierro), y al mismo tiempo fungir como sumisa y fiel servidora de Luis Guillermo Solís (quien las tiene todas). Incluso apareció dócilmente sentada al lado de este último en la conferencia de prensa donde—para variar—Solís culpó a todo el mundo salvo a sí mismo, e insistió en la impoluta perfección y el carácter divino de todos sus actos.
Por supuesto, las serviles proclamas de la fracción gobiernista alabando a su Mandatario, han sido recibidas por la ciudadanía como una fuerte dosis de tóxico cinismo; y en las afueras de la Asamblea Legislativa apareció un grupo de manifestantes demandando que el retrato de Solís no fuese colocado.
¿Acaso es posible excluir a un Expresidente en particular de la galería dedicada a ellos? Pues no sólo ha sido posible, sino que ha sucedido en el pasado.
Precisamente este año (2019) se cumple el centenario del caso emblemático: Federico Tinoco. La agonía y caída de su Gobierno—el marco histórico de mi novela “Herida de Muerte”—dieron paso a un estridente debate sobre su legado. Si bien ya eran conocidas sus prácticas dictatoriales (espionaje, represión, detención, tortura e incluso asesinato de sus opositores), sin mencionar el carácter “traicionero” del golpe de Estado que le dio origen, sólo al caer su régimen pudo saberse cuánto daño había causado a las finanzas públicas. Aunque le tocase un periodo difícil (la Primera Guerra Mundial), quedó clarísimo que la administración había sido de pésima calidad: el país quedó económicamente arruinado. Como resultado, el Congreso de 1920—dominado además por los enemigos del tinoquismo—resolvió que su retrato no fuera admitido en el recinto de honor.
Lo relevante del caso fue el argumento que invocaron. El decreto legislativo de marzo de 1833—que dio origen al Salón de Expresidentes—declaraba que su primer ocupante, Juan Mora Fernández, había obtenido ese derecho “por sus virtudes”, y añadía que en lo sucesivo lo ocuparían también aquellos que “en el mismo destino, se hagan dignos de él”. A juicio del Congreso de entonces—y de los muchos que lo sucedieron—, el decreto establecía una condición que Tinoco no cumplió en el ejercicio del cargo, por lo que procedía excluirlo; y así lo hicieron por amplísimo margen de votos. Más de 30 años después, durante la década de 1950, la Asamblea Legislativa ratificó lo actuado por sus antecesores, en una nueva votación que se resolvió también por gran mayoría.
El retrato de Tinoco nunca ingresó al Salón hasta 1991, fecha en que el entonces Presidente de la Asamblea Legislativa, Miguel Ángel Rodríguez, ordenó su inclusión sin más trámite. Sin embargo, tres años más tarde otro Presidente legislativo, Alberto Cañas Escalante, explotó de furor al verlo allí, y mandó quitarlo invocando tanto el decreto de 1833 como las dos votaciones del Plenario que así lo habían resuelto.
De esa forma volvió a la bodega la imagen de Tinoco… hasta que en 2010, las gestiones de un diputado homónimo (Federico Tinoco) desembocaron en su retorno al Salón. Lo interesante es que en esta oportunidad, se planteó que aquello tenía un carácter meramente “ceremonial”, “automático” y derivado del simple hecho de haber ostentado en algún momento la Presidencia. Es decir, dejando sin efecto el aspecto “meritorio” que, según lo habían entendido los sucesivos legisladores desde 1919, era el espíritu del decreto original.
Salvando el caso de Tinoco, nunca había generado mayor polémica la inclusión de ningún retrato en el Salón… hasta ahora.
El caos no podía ocurrir en el peor momento: a pocos días del 1º de mayo, la fecha de la elección del nuevo Directorio del Congreso. Pues resulta que, al estar acribillándose mutuamente las fracciones de Liberación Nacional y el PAC con creciente intensidad, se pone más escabroso el camino de Carlos Ricardo Benavides, nominado de la primera a la Presidencia de la Asamblea.
En algún momento, analizando la primera ronda electoral de 2018, Benavides declaró al Semanario Universidad que el mejor jefe de campaña de Fabricio Alvarado había sido el PAC, y viceversa. En este caso, y a propósito de la legislatura que concluye, podríamos decir que el mejor diputado del PAC ha sido Carlos Ricardo Benavides… y que era de esperar que cobrase al oficialismo los favores concedidos.
En efecto, declaraciones de los diputados gobiernistas Paola Vega y Enrique Sánchez daban a entender que estaban en toda la buena disposición de pagárselos; y sin duda Benavides debía sentirse ya Presidente de la Asamblea, contando con el empuje del PAC y de la diezmada Restauración Nacional. Pero ahora, cuando los rojiamarillos y el PLN se arrojan barro, piedras y todo tipo de proyectiles por causa del Expresidente Solís, ¿será sostenible esta ruta para Benavides? ¿No quedaría en entredicho la credibilidad del PLN como “oposición”, si en cuestión de días se olvidan de las fechorías de Solís y vuelven a su mancuerna con el PAC y RN? ¿O tendrán los liberacionistas que volver sus ojos a otros posibles socios? Y de hacerlo, ¿será potable para estos últimos un candidato que los ha desdeñado continuamente en su desespero por congraciarse con el PAC?
Pase lo que pase, muy pronto será colgado en la Asamblea Legislativa el Expresidente Solís, o mejor dicho su retrato: un retrato que, según lo visto, más parece caricatura… y que por ende representa muy bien cómo fue su Administración. Seguramente se debatirá durante años si merece o no estar allí, y de esa discusión podría salir damnificado Federico Tinoco (y hasta algunos otros Expresidentes). Y eventualmente le llegará a nuestra nación la oportunidad de rectificar el rumbo decadente trazado en ese lamentable cuatrienio y continuado por su sucesor. Pero mucho antes, en cosa de unos días, nos enteraremos si el dichoso retrato logró absorber toda la discordia… o si las aspiraciones de Carlos Ricardo Benavides serán sus próximas víctimas.
Robert F. Beers
Síganos en Facebook: RBeersCR
Síganos en Twitter: RobertFBeersCR